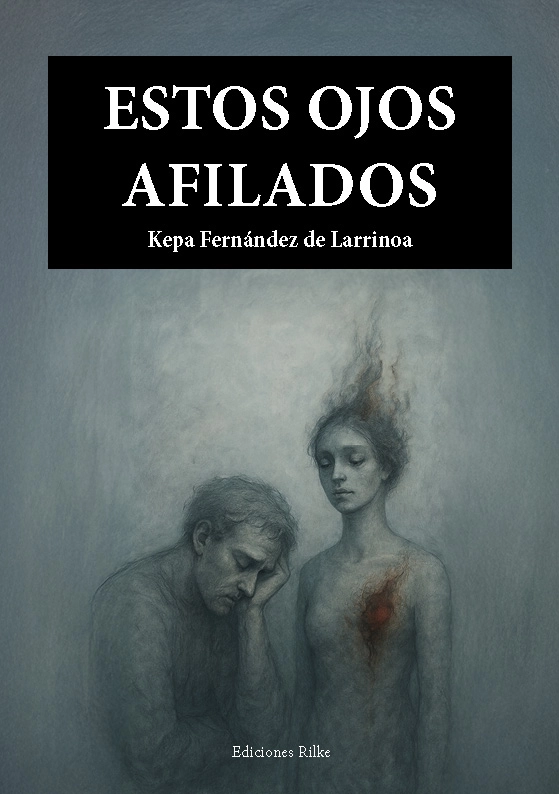La intensidad exacta del frío
Hay libros que no buscan transformar la literatura, sino sencillamente darle sentido al hueco que dejan las ausencias, las voces que fueron y los paisajes interiores por donde cada lector pasea sin un rumbo claro —como quien camina por la nieve por el simple hecho de dejar una huella. “Estos Ojos Afilados” podría ser el diario de esas huellas, anotado en la agenda íntima de una voz que se pregunta para qué sirve hablar al borde del silencio, y que responde, sin aspavientos, que tal vez solo para constatar que uno sigue vivo en mitad del hielo.
A Larrinoa le ocurre lo que a quien ha perdido la fe en la solemnidad de los monumentos: prefiere los cuartos cerrados, las habitaciones donde el frío se siente como una segunda piel y uno recuerda a los ausentes como si fueran pájaros posados en los marcos de las ventanas. No escribe versos para levantar tumbas blancas, sino para dejar constancia de que la vida es, sobre todo, eso que arde despacio en la garganta, un poco de fiebre y un poco de amor guardado en la memoria de la madre, del niño, del barquero, de Emma.
No hay aquí una épica del sufrimiento; hay el cansancio de sobrevivientes que han comprendido demasiado pronto el oficio de desaparecer. ¿Por qué escribir entonces? Porque escribir arranca un poco de luz de la ceniza, porque una enumeración de pérdidas —“sin barquero, sin pie, sin puente, sin nadie”— es también un inventario de afectos. “Estos Ojos Afilados” es un poemario obsesionado con la materia de la ausencia, con el temblor de una voz que no busca la posteridad, solo el reconocimiento de sus propios fantasmas cuando la noche polar aún no termina.
Me gusta cómo se nombra la fragilidad en este libro, sin rodeos, sin ternura hipócrita ni sarcasmo, y cómo el dolor personal se diluye en una niebla que por momentos recuerda el agua de las primeras lluvias —esas que a todos nos sorprenden descalzos, en silencio, esperando en la orilla de algo sin nombre. Ya no quedan maestros en la poesía de la intemperie, o quedan muy pocos, y Larrinoa es uno de ellos. No hay herejía en cuidar la luz de las habitaciones. Esa luz, la de la vida cotidiana, pinta la geografía helada de su poesía: olmos, álamos, madres, niños que no vuelven, voces que se pierden con la música lenta del tiempo.
Podría decir que es un poemario imprescindible, pero eso sería tener la arrogancia de las contraportadas. Mejor sería decir que es un libro necesario, un libro que busca en la blancura de la página el calor modesto de los que nunca son celebrados: personas, gestos, presencias efímeras que sostienen el mundo como lo sostiene el ritual de poner el agua a hervir por la mañana. Hay una ética valiente en asumir la derrota, en escribir con la claridad de las confesiones que se hacen sin testigos. Nadie gana aquí, pero tampoco hay cinismo: todo está dispuesto para que la poesía sea, sobre todo, la respiración exacta del frío y no el grito emblemático de la época.
Quizá escribir no nos salve del invierno. Pero, tras leer a Larrinoa, uno comprende que las palabras son a veces ese abrigo que se hereda y que nunca se pierde del todo —aunque la nieve caiga, aunque el mundo se quede quieto. Elegir este libro es, de algún modo, elegir seguir. Elegir reconocer la tristeza con dignidad. Y, sobre todo, elegir la vida.
Andrés García Pérez-Tomás