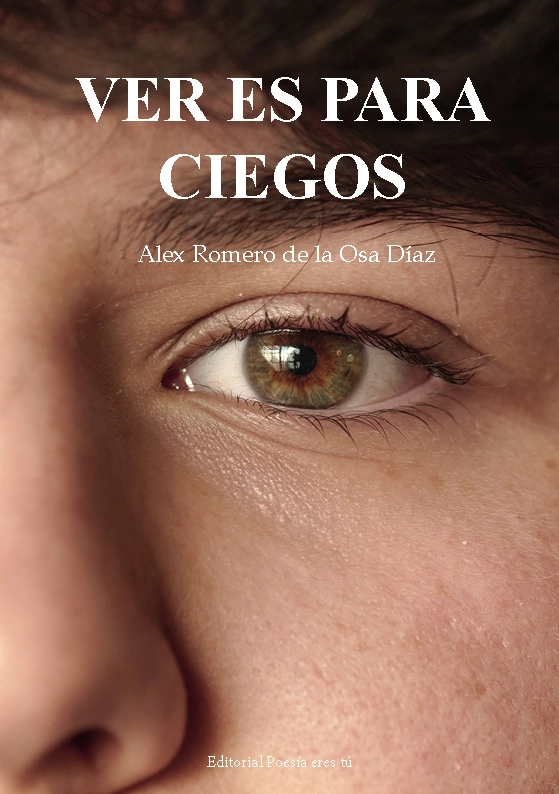La voz que no quiso callar: “Ver es para ciegos” y la poesía testimonial de la resistencia
¿Qué nos dice de nosotros como sociedad que un adolescente de quince años haya tenido que escribir un libro como Ver es para ciegos? La pregunta me persigue desde que terminé de leer este poemario de Alex Romero de la Osa Díaz, publicado por Editorial Poesía eres tú, y no logro deshacerme de la sensación de que estamos ante un testimonio que trasciende la literatura para convertirse en documento histórico de una época que prefiere mirar hacia otro lado.
Hay algo en la dedicatoria —”A mi yo de 5 años / Guardaste un océano en la garganta”— que me recordó inmediatamente a los primeros versos de Residencia en la tierra, no por el estilo sino por esa capacidad de condensar en pocas palabras un universo de dolor y resistencia. Neruda escribía sobre la soledad del adulto; Romero sobre la del niño que fue obligado a callar. La diferencia no es menor: estamos ante una voz que no romantiza el sufrimiento, sino que lo nombra con una precisión quirúrgica que desarma cualquier intento de condescendencia.
El título del libro funciona como una advertencia que el propio autor explicita en su nota preliminar: “la verdadera ceguera no está en la retina, sino en la voluntad de no ver”. Esta distinción entre ver y mirar, entre percibir y comprender, atraviesa toda la obra como un hilo conductor que conecta experiencias aparentemente dispersas: el abuso sexual infantil, la discriminación por identidad trans, la violencia familiar, el abandono afectivo. No estamos ante un catálogo del horror sino ante la cartografía íntima de una supervivencia.
Me pregunto si no hay en estos poemas algo de lo que Primo Levi llamaba “la zona gris”: ese territorio donde las víctimas no son puras ni los verdugos absolutamente malvados, donde la realidad se resiste a las simplificaciones morales. En “Manual de abandono”, por ejemplo, el sujeto poético se desdobla para convertirse en perpetrador de violencia emocional, como si la experiencia del daño recibido lo hubiera entrenado también para causarlo. “Un día, conocí a una chica. / Alejandra, se llamaba”, comienza el poema con una aparente inocencia que se va desvelando como calculada crueldad. ¿No está aquí la literatura cumpliendo una de sus funciones más importantes: mostrar la complejidad moral de la experiencia humana sin ofrecer soluciones fáciles?
La técnica poética de Romero tiene esa transparencia engañosa que caracteriza a los grandes testimonios: parece sencilla, pero es el resultado de una destilación emocional y formal extraordinariamente sofisticada. En poemas como “Creo que no he pillado las reglas”, el registro infantil no es impostado sino recuperado desde la memoria del cuerpo, desde esa confusión primordial entre juego y violencia que define tantas experiencias de abuso. El niño de cinco años que habla en el poema no comprende que está siendo violentado porque su mundo no tiene todavía categorías para nombrarlo: “Yo pensé que solo me estabas enseñando un juego nuevo”.
¿Cómo se escribe sobre el trauma sin caer en la pornografía del dolor o en la sacralización de la víctima? Romero encuentra una tercera vía: la transformación del sufrimiento en conocimiento. Sus metáforas no embellecen la violencia, sino que la hacen comprensible, traducen la experiencia límite a un lenguaje que podemos compartir sin apropiarnos de ella. Cuando escribe “Las olas están rompiéndome con ellas, / me están dejando en la orilla, / y yo solo pienso en volver a la profundidad con ellas”, no está describiendo solo una relación tóxica sino la paradoja de quien ha aprendido a existir únicamente en el dolor.
Hay momentos en el libro que me recuerdan a la mejor tradición de la poesía testimonial latinoamericana, esa que inauguraron autores como Juan Gelman o Roque Dalton, pero con una diferencia fundamental: donde ellos testimoniaban sobre la violencia política, Romero testimonia sobre la violencia íntima, doméstica, esa que ocurre en el espacio que se supone más seguro. “Cada vez que soplo una vela lo recuerdo”, escribe en “Navidades vacías”, y lo que sigue es una descripción de abuso sexual que logra ser explícita sin ser obscena, precisa sin ser complaciente.
La construcción de la identidad trans en el poemario merece una reflexión particular. En “10 mentiras” encontramos uno de los momentos de mayor potencia política del libro: “10 mentiras que he recibido a lo largo de estos años / y no, no soy un monstruo, / soy transexual. / Y ya no tengo miedo”. La declaración funciona como acto performativo que no solo afirma una identidad, sino que la despoja de la patología con la que suele ser revestida. No hay aquí narrativa de transición ni discurso médico: hay simplemente la reivindicación de un derecho a existir sin explicaciones.
¿Qué tradición literaria española podemos invocar para contextualizar este libro? Pienso en el tremendismo de Camilo José Cela, en la violencia descarnada de La familia de Pascual Duarte, pero también en la poesía social de los años cincuenta, en esa voluntad de dar testimonio de una España oculta. Sin embargo, Ver es para ciegos pertenece a otra genealogía: la de una literatura que no necesita metaforizar la realidad porque la realidad ya es suficientemente atroz. Es literatura post-#MeToo, literatura de la transparencia, donde los silencios que protegieron durante décadas ciertas formas de violencia han saltado por los aires.
El libro culmina con “36% (al borde del precipicio)”, un poema sobre ideación suicida que evita tanto el sensacionalismo como la romantización. El dato estadístico que da título al poema —el porcentaje de personas trans que contemplan el suicidio— funciona como ancla de realidad que impide cualquier lectura puramente estética. Estamos ante una literatura que se sabe asunto de vida o muerte, y esa conciencia de la urgencia le otorga una dignidad particular.
Me pregunto, finalmente, qué responsabilidad tenemos como lectores ante un libro como este. ¿Basta con reconocer su valor literario o estamos obligados a interrogarnos sobre las condiciones sociales que lo hicieron posible? Romero no nos pide compasión sino reconocimiento, no nos solicita lágrimas sino comprensión. En un verso final que podría resumir toda su poética, escribe: “Ya nadie puede devolverlas al silencio, / te lo prometo”. Es una promesa dirigida a su yo de cinco años, pero también a todos nosotros: estas palabras ya están en el mundo, ya forman parte de nuestra conversación colectiva. Ahora nos toca decidir si sabemos escucharlas.
Ángela de Claudia Soneira