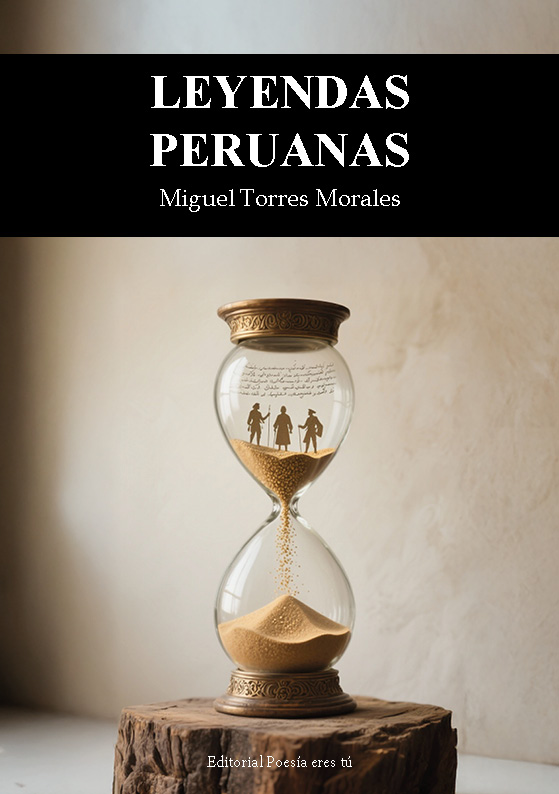Cuando un peruano escribe desde Alemania para decirnos qué carajo es ser peruano
Hay libros que le dan a uno una hostia intelectual de las que se necesitan. Leyendas Peruanas de Miguel Torres Morales es uno de ellos, y no porque se trate de un poemario complaciente o fácil, sino todo lo contrario: es un libro que te obliga a trabajar, a rascarte la cabeza, a releer versos que parecen escritos en un español del siglo XVII pero que están hablando de Barranco, de Lima, del Perú que se va a la mierda desde 1815. Y eso, señoras y señores, es literatura con mayúsculas.
Torres Morales vive en Alemania desde 1994, enseña en un Gymnasium alemán, y lleva treinta años escribiendo sobre un distrito limeño al que probablemente no volverá nunca o volverá sólo para comprobar que ya no existe el Barranco que él recuerda. Porque este libro no es sobre el Barranco turístico de ahora con sus bares hipster y sus gringos borrachos, sino sobre un Barranco que nunca existió del todo pero que existe más plenamente en estos versos que en cualquier realidad empírica. Y eso es lo que hace la buena poesía: construir patrias interiores más reales que las geográficas.
Lo primero que golpea es el lenguaje. Torres Morales escribe como si Góngora se hubiera reencarnado en un poeta peruano con doctorado en Filosofía y ganas de joder al lector. Hipérbaton violento, cultismos del carajo (“ornitofitólatra”, “clepsidra”, “agerasia”), metáforas encadenadas que te obligan a parar cada tres versos para descifrar qué diablos está diciendo. Pero no es pedantería gratuita: es apropiación política del español culto, es demostrarle a cualquier peninsular que un peruano puede escribir español tan complejo como el de Quevedo y llenarlo de contenido específicamente andino.
Porque aquí está la jugada maestra: Torres Morales hace hablar a Pachacámac, deidad precolombina, con vocabulario gongorino. Escribe sobre Mariano Melgar fusilado en 1815 empleando conceptismo quevediano. Fusiona el puente de los Suspiros de Barranco con referencias a Ovidio y Virgilio. Y el resultado no es pastiche sino síntesis: un neobarroco andino que no existía antes en la literatura peruana y que probablemente molestará tanto a los puristas del quechua como a los académicos peninsulares.
El poemario se presenta como “leyendas peruanas aparecidas en la Gazeta de Lima reconcebidas doscientos cincuenta años después”, imitando la estrategia de Ricardo Palma en sus Tradiciones Peruanas: presentar ficción como recuperación documental, legitimar invención mediante apelación a archivos que pueden o no haber existido. Torres Morales justifica esta metaficción de manera brillante: “porque a los peruanos nos han robado muchos libros y nos han incendiado mil archivos, pero no podrán quitarnos nuestra historia porque nosotros mismos somos nuestra historia”. Si te quemaron los archivos, invéntalos de nuevo. Si te robaron los libros, escríbelos otra vez. Esa es la única resistencia posible.
Los personajes que pueblan el libro son espectros: Mariano Melgar hablando desde el momento exacto antes de ser fusilado (“Ay, verso mío, para qué melificarte, / si todo lo que hago logra únicamente / mi fin precipitar”), Juan del Valle y Caviedes el poeta satírico colonial escribiendo desde la marginalidad económica, el Inca Garcilaso mestizo atrapado entre dos mundos que lo rechazan simultáneamente. Y todos ellos condensan el mismo diagnóstico terrible: “los peruanos aniquilan / a las almas más nobles”. Desde Melgar fusilado en 1815 hasta Arguedas suicidado en 1969, pasando por Vallejo muerto de hambre en París, el Perú destruye sistemáticamente lo mejor de sí mismo.
Torres Morales se inscribe en esa genealogía de poetas sacrificados. Escribe desde Alemania sabiendo que si regresara a Lima probablemente sería invisibilizado institucionalmente, condenado a precariedad, olvidado por la crítica. Su exilio es estrategia de supervivencia: escribe el Perú desde fuera para no ser aniquilado por dentro. Y desde esa distancia geográfica construye un Barranco más verdadero que el real: con sus casas de madera demolidas, sus acantilados cayendo al Pacífico, su garúa gris que es “eterna” porque “en el fondo la vida es una eterna garúa”.
Lo que separa este libro de miles de poemarios nostálgicos sobre patrias perdidas es la lucidez política. Torres Morales no idealiza el pasado colonial: denuncia a los “Encomenderos” contemporáneos que siguen expoliando al Perú como los conquistadores expoliaban a los indios. Escribe sobre “Fundación de Barranco” pero también sobre su destrucción mediante especulación inmobiliaria. Recupera tradiciones pero señala quién las traicionó. Su nostalgia no es paralizante sino combativa, no es evasión sino denuncia.
Y aquí viene la paradoja final: Torres Morales defiende la alta retórica barroca en pleno siglo XXI cuando todo el mundo escribe versos breves coloquiales minimalistas. Su apuesta es contracorriente absoluta, nadar contra todas las modas dominantes. Pero precisamente por eso es necesaria: en época donde minimalismo coloquial domina el campo poético hispanoamericano, su neobarroco demuestra que sigue habiendo otras maneras de escribir, que Góngora puede ser siglo XXI tanto como lo fue siglo XVII, que complejidad formal no es elitismo sino respeto por la inteligencia del lector.
No es libro fácil. Exige trabajo, paciencia, relecturas. Pero los buenos libros siempre exigen. Y este es un libro importante, necesario, que demuestra que desde el exilio alemán un poeta peruano puede escribir sobre identidad nacional sin caer en folklore barato ni en amnesia modernizante. Que se puede fusionar Góngora con Pachacámac, Quevedo con yaravíes de Melgar, sintaxis del Siglo de Oro con toponimia quechua. Y que la poesía, aunque no salve al poeta, preserva memoria de los poetas sacrificados y mantiene viva la denuncia contra sociedades que aniquilan lo mejor de sí mismas.
Treinta años le llevó a Torres Morales completar este libro. Treinta años escribiendo fascículos manuscritos desde pueblos alemanes que nadie conoce. Y el resultado está a la altura del esfuerzo: un poemario que será ignorado por la industria literaria contemporánea pero que dentro de cincuenta años alguien descubrirá y dirá “aquí había un poeta de verdad escribiendo cuando nadie prestaba atención”. Eso, al final, es lo único que importa.
Javier Pérez-Ayala