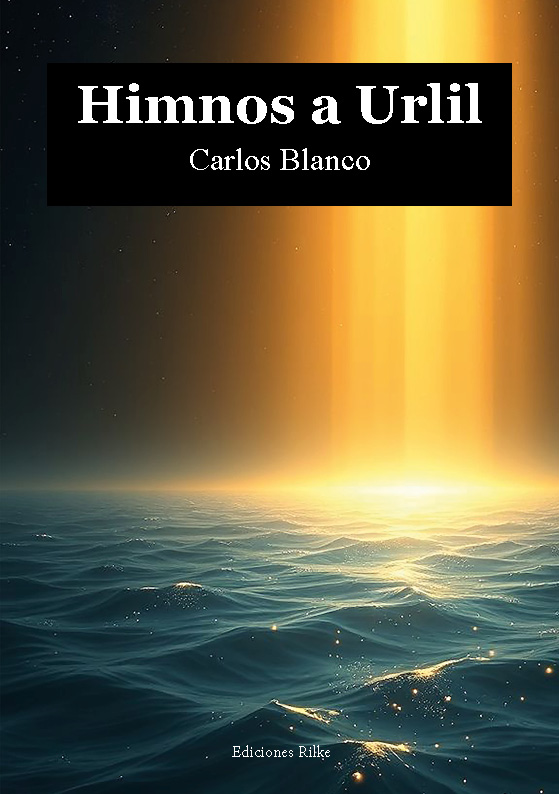Himnos a Urlil, de Carlos Blanco
El poeta que fabricó un dios para los que ya no creemos en ninguno
Me he encontrado con un libro raro. De esos que no sabes muy bien dónde colocar cuando terminas de leerlo. Himnos a Urlil, de Carlos Blanco, es un volumen de poesía que parece escrito fuera de tiempo, como si alguien hubiera encontrado un manuscrito del siglo XVI en una carpeta de Google Drive. Y digo esto con ternura, porque hay algo conmovedor en la osadía de quien se empeña en escribir himnos cuando todo el mundo escribe microrrelatos para Instagram.
Carlos Blanco es filósofo, de esos que publican tratados con títulos que dan vértigo. Pero aquí se presenta como poeta y, más concretamente, como poeta hímnico. ¿Qué significa eso? Pues que invoca a un dios llamado Urlil con una solemnidad que hace mucho tiempo dejamos de encontrar en la poesía española. Y lo curioso es que Urlil no es el Dios de los cristianos ni Alá ni Yahvé. Es una divinidad que él mismo ha inventado tomando prestado un nombre de la mitología hitita. Una especie de recipiente vacío que cada uno puede llenar con lo que necesite llenar.
Me confieso: al principio me costó entrar en el libro. Ese lenguaje tan elevado, tan cargado de epítetos, tan lleno de signos de exclamación. “¡Luz inextinguible, claridad desbordante, fulgor eterno!” Frases así te hacen pensar si el autor va en serio o si se está burlando discretamente de ti. Pero luego entiendes que va muy en serio. Que se ha propuesto recuperar algo que creíamos perdido: la posibilidad de que la poesía hable de lo trascendente sin esconderse detrás de la ironía.
Lo que hace Blanco es bastante insólito en el panorama actual. Mientras la mayoría de poetas españoles contemporáneos escriben sobre lo cotidiano en un tono conversacional, él elige el camino contrario: escribe sobre lo absoluto en un lenguaje que parece sacado de otra época. Lee a Píndaro, ese poeta griego que celebraba a los atletas con una pompa que ya entonces parecía excesiva, y decide que eso es precisamente lo que necesitamos ahora. Lee a San Juan de la Cruz y se apropia de su vocabulario del anhelo, de esas preguntas que lanza al vacío: “¿Dónde te ocultas, luz que busco insaciable?”.
Hay en este libro una especie de viaje por el mundo que me ha parecido hermoso. Blanco lleva a su dios inventado a Estambul, a Jerusalén, al Taj Mahal, a las cataratas del Iguazú. Y en cada uno de esos lugares, lo que hace es buscar lo sagrado. No la sacralidad oficial, la de las religiones constituidas, sino algo más profundo: la capacidad de asombrarse ante la belleza, ante la inmensidad, ante el misterio de que las cosas existan. Cada monumento, cada paisaje, se convierte en un espacio donde lo trascendente puede manifestarse.
Me pregunto qué pensará la gente de un libro así. Porque requiere algo que ya casi nadie tiene: paciencia. Y disposición a dejarse llevar por un lenguaje que no es el nuestro. Blanco no escribe para que lo leas de un tirón en el sofá. Escribe para que te sientes con él, para que aceptes entrar en su templo particular y seguir sus reglas. Si tienes prisa, este libro no es para ti. Si necesitas que todo sea transparente y accesible, tampoco.
Pero si aceptas el juego, lo que encuentras es bastante singular. Porque Blanco ha leído mucho y se nota en cada página. Ha leído a los místicos españoles, a los románticos alemanes como Novalis y Hölderlin, a los poetas metafísicos ingleses como John Donne. Y todo eso lo ha digerido para construir algo que es suyo: una voz que invoca con humildad y con autoridad al mismo tiempo, que pregunta y que afirma, que busca y que encuentra.
Lo que me gusta del libro es que no renuncia a la complejidad. Vivimos en una época donde todo tiene que ser sencillo, directo, inmediato. Y Blanco te dice: no, aquí no. Aquí vamos a usar metáforas alquímicas, vamos a hablar de “piedra filosofal de alquimistas del alma”, vamos a acumular imágenes hasta que tu cabeza no pueda con ellas. Y no porque quiera presumir de erudito, sino porque cree que hay cosas que no se pueden decir de otra manera.
Me ha hecho pensar en esas conversaciones que tenemos a veces sobre si la poesía todavía sirve para algo. Porque este libro es una respuesta rotunda: sí, sirve. Sirve para fabricar dioses cuando los que teníamos se han derrumbado. Sirve para crear espacios sagrados en un mundo que ha perdido la capacidad de reconocer lo sagrado. Sirve para recordarnos que las palabras pueden hacer más que informar o entretener: pueden fundar realidades.
No sé si Himnos a Urlil tendrá muchos lectores. Probablemente no. Porque es un libro que exige y que no da facilidades. Pero me gusta que existan libros así, que alguien se atreva a escribir contra corriente, a proponer algo que la mayoría considerará anacrónico o pretencioso. Me gusta que haya un poeta que se niegue a aceptar que la poesía española se reduzca a lo pequeño, a lo doméstico, a lo seguro.
Al cerrar el libro, me quedé pensando en esa palabra: Urlil. Un nombre que suena antiguo y nuevo al mismo tiempo. Y me di cuenta de que eso es lo que hace Blanco: toma cosas antiguas (el himno, el lenguaje elevado, la invocación de lo divino) y las vuelve nuevas al situarlas en nuestro presente descreído. Es un acto de fe, supongo. Fe en que la poesía todavía puede transformar algo en nosotros, en que todavía podemos asombrarnos, en que todavía hay espacio para lo que no se puede medir ni cuantificar.
Quizá por eso el libro me ha conmovido. Porque en estos tiempos donde todo parece agotado y visto, donde el cinismo es la postura más cómoda, encontrar a alguien que se arriesga al ridículo de invocar a un dios inventado con absoluta seriedad es casi un acto de resistencia. Y eso, en el fondo, es lo que la buena literatura siempre ha sido: un acto de resistencia contra lo obvio, contra lo fácil, contra la resignación.
Ángela de Claudia Soneira